LA RECETA DE LOS JUEVES: EL Pan de Muerto ES El alma dulce de México
- Chef Yerika
- 23 oct 2025
- 6 Min. de lectura

Cada otoño, mientras el aire se impregna de cempasúchil y copal, en los hogares y panaderías de México comienza una de las preparaciones más simbólicas de la gastronomía nacional: el Pan de Muerto. Más que una receta, es una representación tangible de la relación que los mexicanos tienen con la muerte, una celebración que honra la vida a través del sabor, el aroma y la memoria.
En su forma, textura y perfume, este pan encierra siglos de mestizaje, adaptación y arte panadero. Elaborarlo no es solo seguir una fórmula, sino participar de un rito que une generaciones.
Orígenes y evolución histórica
El Pan de Muerto tiene raíces prehispánicas y coloniales entrelazadas. En las culturas mesoamericanas, el pan o las ofrendas de maíz simbolizaban el alimento espiritual para los difuntos. Algunas crónicas relatan que, durante ciertos rituales, los corazones humanos ofrecidos a los dioses eran sustituidos simbólicamente por panes teñidos de rojo, elaborados con amaranto o maíz.
Con la llegada de los españoles, el trigo y el azúcar reemplazaron al maíz y al amaranto, y se introdujeron técnicas de panificación europeas. En los conventos coloniales, las monjas adaptaron el simbolismo indígena a la fe católica, incorporando ingredientes como huevo, mantequilla y agua de azahar, que dotaron al pan de suavidad, aroma y misticismo.
Con el tiempo, la receta se popularizó en todo el país, adoptando características propias de cada región, pero conservando siempre su esencia: ser una ofrenda viva, una manera de recordar y agradecer.
Simbolismo en su forma y estructura
Cada elemento del Pan de Muerto tiene un significado profundo:
La forma redonda representa el ciclo de la vida y la muerte, la continuidad de la existencia.
Las tiras cruzadas de masa simbolizan los huesos y las lágrimas de los difuntos.
La bolita central alude al corazón o al cráneo, según la interpretación regional.
El azúcar blanca o el ajonjolí evoca la pureza del alma, mientras que el pan cubierto con azúcar roja en algunos pueblos recuerda la sangre del sacrificio.
Esta carga simbólica, sumada a la complejidad de su técnica, hace del Pan de Muerto un producto de identidad nacional y un patrimonio cultural inmaterial.
Elaboración técnica: la ciencia detrás del pan
El Pan de Muerto pertenece a la familia de las masas enriquecidas, similares al brioche francés, ya que contiene altos porcentajes de grasa, azúcar y huevo. Esto implica una fermentación más lenta y delicada, en la que intervienen procesos físico-químicos que definen su textura esponjosa y su aroma característico.
Formación del gluten. Aunque el exceso de grasa puede inhibirlo, el amasado prolongado permite desarrollar una red de gluten lo suficientemente elástica como para retener los gases de la fermentación. Es importante trabajar la masa hasta lograr la “prueba de la membrana”: al estirarla entre los dedos, debe volverse traslúcida sin romperse.
Fermentación controlada. La levadura actúa más lentamente en masas ricas en grasa. Por ello, es crucial una fermentación prolongada, idealmente de dos tiempos: una primera fermentación a temperatura ambiente y una segunda tras el formado. Este proceso potencia los aromas y mejora la estructura de la miga.
Horneado uniforme. Se hornea a temperatura media (170–180 °C) para evitar que el exterior se dore antes de que el interior se cocine por completo. Un horneado uniforme garantiza un pan suave, húmedo y aromático.
Enfriado y cobertura. Una vez fuera del horno, se pincela con mantequilla derretida y se espolvorea con azúcar. Este paso, más que decorativo, crea una capa que retiene la humedad y realza la fragancia del azahar.
Variantes regionales y contemporáneas
A lo largo del país, cada región ha reinterpretado el Pan de Muerto según sus propios ingredientes y costumbres locales.
Tradicional de la zona centro: masa ligera, con sabor a naranja y agua de azahar, cubierta de azúcar blanca.
De ajonjolí (Puebla y Tlaxcala): cubierto con semillas tostadas, sin azúcar, con notas de anís.
Pan de yema (Oaxaca): denso, con manteca y yemas, decorado con caritas de azúcar; se acompaña con chocolate espumoso.
Purépecha (Michoacán): de forma humana o zoomorfa, glaseado y decorado con colores naturales; suele acompañar los altares familiares.
Contemporáneo o de autor: relleno de crema de nata, ganache de chocolate, dulce de leche, crema de cempasúchil o incluso mousse de mezcal.
En la actualidad, los chefs exploran versiones integrales, veganas o con fermentación natural (masa madre), buscando reinterpretar el símbolo desde la sostenibilidad y la salud sin perder su esencia cultural.
LA RECETA:
Pan de Muerto — Receta profesional
paso a paso.
Rinde: 2 panes medianos (∼650–700 g cada uno)
Tiempo activo: 40–50 min.
Fermentación total: 3½–5 h (según temperatura)
Dificultad: Intermedia.
Masa: Enriquecida (tipo brioche)
Ingredientes
Masa base
Harina de fuerza (11–12 % proteína) 600 g
Leche entera tibia (24–28 °C) 220–260 g (añadir poco a poco)
Huevo 3 piezas (∼150 g sin cáscara)
Azúcar 150 g
Mantequilla 120 g, muy suave pero no derretida
Levadura seca 7 g (o 20 g de levadura fresca)
Sal fina 7 g
Ralladura fina de naranja 1–2 cucharaditas
Agua de azahar 1–2 cucharaditas (ajustar al gusto)
Extracto de vainilla 1 cucharadita (opcional)
Acabado
Mantequilla derretida 40 g
Azúcar granulada c/n (o ajonjolí tostado para variante tradicional sin azúcar)
Nota de consistencia: esta es una masa rica. Debe quedar suave, elástica y ligeramente pegajosa al inicio, pero manejable tras el amasado.
Procedimiento
1) Activar e integrar (10 min)
Mezcla la leche tibia con la levadura y 1 cucharada de azúcar. Reposa 5–8 min hasta que espume.
En un bowl grande o en la batidora con gancho, añade harina, azúcar restante, sal, ralladura, agua de azahar y vainilla. Incorpora los huevos y la mezcla de levadura.
Mezcla a baja velocidad durante 2–3 min hasta hidratar toda la harina. Debe verse una masa tosca pero unida.
2) Amasado y desarrollo de gluten
(12–18 min)
Amasa a velocidad media. Cuando la masa comience a alisarse (∼5 min), agrega la mantequilla blanda en 3 tandas, esperando a que cada adición se integre.
Continúa amasando hasta lograr prueba de “ventana”: al estirar un trocito, forma una membrana fina sin romperse. Temperatura ideal de masa: 24–26 °C.
3) Primera fermentación o levado en bloque (60–90 min)
Forma en bola, coloca en un bowl ligeramente aceitado y cubre. Fermenta a 26–28 °C hasta que aumente en 70–100 % (casi se duplique). Si el ambiente es fresco, puede tardar entre 90 y 120 min.
4) Dividir, reposar y formado (20–30 min)
Desgasifica con suavidad. Divide en 2 porciones de ∼500 g para los cuerpos y reserva ∼100–120 g de masa para “huesos” y “cráneo”.
Bolea cada cuerpo y deja reposar durante 10 min, cubiertos.
Para cada pan, forma 2–3 tiras delgadas (huesos) y 1 bolita pequeña (cráneo). Con las manos ligeramente enharinadas, alarga las tiras marcando las “articulaciones” con los dedos.
Coloca los huesos en cruz sobre cada bola y corona con la bolita central.
5) Segunda fermentación
(prueba final) (60–90 min)
Coloca los panes sobre la charola con papel. Cubre sin aplastar. Fermenta a 26–28 °C hasta que se vean inflados y ligeros al tacto. Deben moverse al vibrar la charola.
6) Horneado (22–28 min)
Precalienta a 170–175 °C (horno doméstico, calor superior/inferior).
Hornea 22–28 min, según el tamaño y tu horno. Color dorado uniforme. Temperatura interna objetivo: 92–94 °C.
Retira, espera 5 min. Pincela con mantequilla derretida y espolvorea azúcar en lluvia (o ajonjolí tostado si haces la variante sin azúcar).
7) Enfriado y servicio
Enfría sobre una rejilla 45–60 min antes de cortar. La miga se asienta y conserva la humedad.
Técnica de Chef Yerika: equilibrio y sensibilidad
En la práctica profesional, el secreto del Pan de Muerto reside en el equilibrio. La masa debe tener suficiente fuerza para retener aire y suficiente grasa para mantener suavidad. Los tiempos de reposo deben respetarse con precisión, ya que una fermentación corta resulta en un pan denso, y una excesiva, en un pan colapsado.
El amasado manual permite percibir la evolución del gluten y controlar la textura. El perfume de azahar debe ser perceptible, pero no invasivo; su función es elevar el aroma natural del trigo y de la mantequilla, no cubrirlos.
En cocina profesional, además, se busca un acabado uniforme, sin grietas, con una costra ligeramente brillante. El pan debe ser ligero al tacto, con miga abierta y alveolado fino.
El valor simbólico del sabor
Más allá de la técnica, el Pan de Muerto representa una conexión emocional. Es el pan que se comparte en familia, que se ofrece en los altares, que se hornea en silencio o en comunidad. Su sabor nos devuelve a la raíz, a la cocina como lugar de encuentro entre pasado y presente.
Prepararlo cada año es una forma de resistencia cultural, un recordatorio de que la muerte no es ausencia sino memoria viva. En su dulzura está la promesa de la reunión, la continuidad de la vida y la belleza de lo efímero.
Recomendaciones finales
Utilizar harina de fuerza media (11-12 % de proteína) para lograr equilibrio entre estructura y suavidad.
Mantener la temperatura de la masa entre 24 y 26 °C durante el amasado para no dañar la levadura.
Emplear mantequilla de buena calidad y ralladura fresca de naranja.
Si se usa masa madre, reducir el contenido de azúcar y aumentar el tiempo de fermentación.
El pan puede conservarse envuelto hasta tres días o congelarse después del horneado.
El Pan de Muerto es una expresión de identidad, técnica y amor. En cada gramo de harina y en cada pliegue de masa late una historia compartida. Es un pan que trasciende la receta y se convierte en un acto de memoria colectiva. Prepararlo es, en última instancia, una manera de honrar la vida a través del arte de la panadería mexicana.








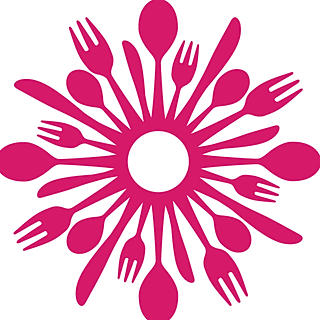



Comentarios